un vergel acogedor, un refugio grato y generoso en intenso contraste.
La Opinión de Zamora » Comarcas
Javier Sainz » Tierra de Campos

El arroyo de la Huerga es el curso acuático más significativo de todos los que aportan sus caudales al Espacio Natural de las Lagunas de Villafáfila. Aún así sólo se mantiene activo en los periodos de lluvias abundantes, cesando bien pronto su escorrentía. Carece de fuentes copiosas, pues tiene sus orígenes en la conjunción de insignificantes regatos que se forman en plena llanura. No obstante, como cauce bien definido, genera una cinta verde constituida por una cadena discontinua de sotos. Motivados por su existencia, vamos a conocer su lecho en un largo tramo, el situado aguas arriba de Vidayanes. Penetraremos así en esas arboledas ribereñas, las cuales actúan como un vergel acogedor, un refugio grato y generoso, en intenso contraste con las tan desnudas y desamparadas planicies circundantes.

Dentro de la propia localidad buscamos la encrucijada donde se sitúa el Pozo. Éste es el viejo sondeo que sirvió tradicionalmente para abastecer de agua al vecindario y que, en nuestros tiempos y de otras formas, aún sigue cumpliendo su misión. Permanecen junto a él, vacíos y sin uso, el abrevadero para los ganados y las pilas donde acudían las mujeres a lavar. Al lado de ese espacio urbano se extiende una de las alamedas señaladas. Está formada por árboles viejos, muchos de ellos decrépitos, pero con suficiente pujanza para reverdecer cada primavera. Como promesa, existen multitud de retoños que pugnan por crecer. El señalado arroyo de la Huerga cruza por sus bordes occidentales. Podemos seguirlo inmersos entre la masa forestal, pero la irregularidad de los suelos, la aspereza de los hierbajos y viejas cercas semiderruidas nos hacen preferir la opción de un camino paralelo.
Partimos así por la llamada calle de Benavente y al llegar a una encrucijada, a la que se asoman los muros del cementerio local, seguimos de frente. De esa manera tomamos una pista que enfila hacia el norte y sale enseguida al campo libre. A uno de los lados queda la atractiva figura de un palomar, sencillo en este caso, pero dotado de un gran encanto. A lo largo del recorrido veremos muchos más, desgraciadamente en ruinas la mayor parte, pero, como venturosa excepción, unos pocos bien conservados. Este tipo de edificios generan un intenso placer estético. Su variedad y atractivo es tal que nos atrevemos a afirmar que son las creaciones de arquitectura popular más hermosas entre todas las existentes.

Avanzamos a corta distancia de las matas arbóreas, que en este tramo poseen una longitud de casi un kilómetro. Tras dejar atrás una nave ganadera, en el cerro contiguo divisamos los restos dolientes de otros dos palomares que, por los vestigios que perduran, hubieron de ser muy pintorescos. Todavía mantienen ciertos pináculos y caladas cresterías. Tras una zona desnuda alcanzamos una segunda alameda en la que penetramos por una corta senda. Por detrás de sus árboles más extremos descubrimos, íntegro y reparado, un palomar redondo. Es obra admirable, tan rotunda y a la vez simple, que nos parece que alcanza la perfección. Centrando el interés en la propia espesura vegetal, además de los habituales álamos y de algún manzano asilvestrado, hallamos numerosos negrillos, jóvenes todos, rebrotes de los ejemplares eliminados por la grafiosis. En conjunto, este paraje resulta risueño y sumamente acogedor, uno de esos enclaves en los que cuesta mucho tener que marcharse.

Otra vez en ruta, desde aquí hacia arriba desaparece la cobertura forestal; sólo, a media distancia, divisamos la escuálida silueta de unos pocos almendros nacidos sobre un ribazo. El arroyo se nos presenta cual si fuera una zanja rectilínea trazada a cordel entre parcelas desnudas. Todo lo más se acompaña de breves junqueras. La vaguada por la que avanzamos se comprime momentáneamente para volver a expandirse al llegar a los confines del término. No encontramos allí hitos o marcas definitorias, pero intuimos de la existencia de esos límites por las señales de coto de caza. Un tendido eléctrico de alta tensión que cruza por esta parte también puede servirnos como referencia. Más allá se abre una amplia pradera y tras ella nuevas choperas que ya pertenecen a San Esteban del Molar. No nos adentramos en esos espacios, puesto que torcemos hacia el oeste para iniciar el retorno por otros derroteros. Nuestra vereda se ha aproximado tanto al arroyo que casi llegan a converger. Aprovechando esa cercanía buscamos el mejor punto para vadearlo y accedemos a su margen derecha. A continuación subimos por los linderos entre las fincas hasta alcanzar unas roderas que empalman con un camino transversal. En él viramos hacia la izquierda para enfilar decididamente hacia el sur. Los parajes de esta parte se nos presentan solitarios, un tanto desnudos, sin referencias visuales inmediatas que alivien el desamparo. Esa sensación de vacío se mitiga al penetrar en una leve depresión, pues en ella, a orillas del reguero que drena sus fondos, se alinean algunos álamos. Más adelante avanzamos, a media distancia, con los sotos ya conocidos a un lado y, al otro, unos terrenos diferenciados en los que se concentran unas pocas viñas, las supervivientes de los tan extensos bacillares de antaño.
Casi uno tras otro, sobrepasamos dos empalmes consecutivos. En el primero nos desviamos hacia la izquierda y a la mano contraria en el segundo. Con ello evitamos regresar directamente al pueblo, para circunvalarlo parcialmente. Contabilizamos por esta parte hasta una decena de palomares, diversos en sus formas y en desigual estado de conservación. De todos ellos descuella uno bien restaurado, grande, cilíndrico de nuevo, con una delicada celosía emergiendo por encima de su tejado. Alcanzamos al fin los primeros edificios locales que en este sector son varias tenadas y una única vivienda. Por la calzada que enlaza con el resto del casco urbano nos adentramos nosotros para retornar al lugar de donde partimos.

Ya entre las casas, vemos que dominan los inmuebles tradicionales, creados mayormente de tapial, adobe y ladrillo. La iglesia asoma con energía por encima de todos los demás edificios, destacando por su envergadura y reciedumbre. Por fuera es un monumento austero, casi hosco, carente de cualquier detalle ornamental. Su torre, alzada excepcionalmente con piedra, confirma esa aspereza. Cuenta con dos ventanales en cada cara, marcándose otros tapiados en su fachada oeste. Su techumbre es un simple tejado a cuatro aguas, sobre el que carga un voluminoso nido de cigüeñas. Frente a esa severidad externa, al penetrar al interior sentimos la ventura de adentrarnos en un recinto espléndido, grácil y muy espiritual. Consta de dos naves, de las cuales la principal posee un arco de triunfo apuntado con todas sus superficies rellenas de pinturas ornamentales muy delicadas. Utilizaron una gama reducida de colores: ocres, azules, blancos y diversos matices del gris, pero con ellos dibujaron grutescos renacentistas muy variados. Contemplamos estilizaciones vegetales y animales, mascarones, cintas, flores, cestos de frutas? Esos aderezos también se repiten en el vano que une las dos cabeceras. Muy notable es la armadura mudéjar de la nave principal, que llegó a nuestros días un tanto dañada y con pérdidas importantes. Está constituida por una compleja red de molduras que se entrecruzan en todas direcciones. Generan multitud de estrellas rellenas de hojas o flores variadas. De la dotación de retablos, destacamos uno pequeño y lateral, fechado en 1587. En él se representa a la Inmaculada Concepción acompañada de cuatro santas mártires, todo en una única y delicada composición pictórica de notable calidad. Por encima de este altar y en otras partes del templo hallamos reproducida la cruz de Malta. Testifica la pertenencia de este centro de cultos y del pueblo entero a la Orden Militar de San Juan. Queda constancia de que ya en el año 1128 los caballeros sanjuanistas eran dueños de la mitad del lugar. La otra parte se la entregó el monarca Fernando II en el 1174. De esa forma dispusieron de una importante posesión que incluyeron en la Encomienda de Benavente y Rubiales. Antes de abandonar este templo, nos dicen que por su exterior, en el muro norte, estaba señalada una cruz que tenía clavada en el centro una argolla. Si algún prófugo conseguía aferrarse a ese hierro se libraba de ser capturado por sus perseguidores. Quedaba acogido al amparo eclesial. En nuestros días, tanto el signo cristiano como la anilla salvadora han desaparecido.

De nuevo en la calle, los generosos espacios inmediatos a la iglesia constituyen la Plaza Mayor. Allí se sitúa el ayuntamiento, en el cual llama la atención una especie de ventana redonda dotada de tracería radial, pues, aunque nueva, no deja de ser evocadora. Al lado han acondicionado un parque infantil y una superficie lúdica con arbolillos, bancos y farolas ornamentales. Acudimos a continuación hasta la insignificante loma que acota al pueblo por el sureste. En ella se horadaron las bodegas, que fueron muchas, hallándose casi todas en mal estado en nuestros días. Saliendo del pueblo en dirección a San Esteban, a unos dos kilómetros, ya casi al final del término, se situó una viña actualmente desaparecida. Para vigilarla, sus dueños levantaron un chozo singular, alto y voluminoso, que todavía perdura. Es una construcción redonda de piedra, techada con una cúpula de ladrillo. En el dintel de su puerta aparece cincelada la fecha de 1893 que ha de coincidir con el momento de su erección. Se le conoce con el nombre de Horno de los Vegas, debido que perteneció a la acaudalada familia de ese nombre. Lo encontramos en perfecto estado, debido a que los actuales propietarios realizaron en el año 2004 ciertas labores de restauración. Por su ubicación sobre un redondeado otero y por sus formas, esta caseta es una de las piezas de arquitectura popular más originales de toda la provincia. Además, al quedar tan a la vista desde la carretera, se ha convertido en un peculiar y conocido punto de referencia.
Algo más hacia el oriente, en pagos compartidos con San Esteban, se extienden los campos del viejo desolado de Villanueva la Seca. Históricamente queda constancia de su existencia como aldea al menos desde el año 1017. En 1527 todavía residían ciertos vecinos, despoblándose poco después. Ningún edificio ni ruina permanece allí, aunque sí perdura el recuerdo de los lugares que ocuparon la iglesia, la fragua, el cementerio....
Rutas por tierras de Zamora |Tierra de Campos | Textos y Fotografías: Javier Sainz | La Opinión de Zamora

|
También te pueden interesar: |
||||











 Print
Print
 PDF
PDF




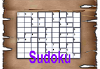

No hay comentarios :
Publicar un comentario